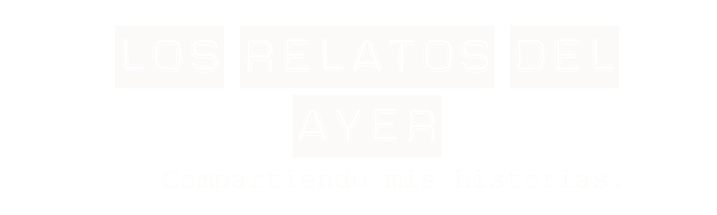Ella solo cantaba en la estación los martes y miércoles, cuando tenía la tarde libre en el pub. Salía alrededor de las dos, comía algo rápido en el Mc y entraba en Lancaster Gate. Su lugar favorito era una esquina en la escalera de bajada hacia el andén 2, en dirección Queensway. El ritual de siempre era dejar la funda de la guitarra sobre una manta, que colocaba estratégicamente como cesta para las monedas. Sacaba la guitarra, le ponía la correa y comenzaba a cantar Suzanne, de Leonard Cohen. Su cara era toda oscuridad, no se la veía sonreír, algo así como las calles de Londres al atardecer.
Cada tarde en la estación ella se fijaba en una persona que llegaba alrededor de las ocho, con pinta de ejecutivo. Siempre dejaba un par de libras en la cesta, era algo que no fallaba fuese el día que fuese. Iba en dirección sur y siempre llevaba el Evening Standard en la mano. Tras verle, ella se marchaba a casa, en dirección contraria, hacia Marble Arch, bajándose en Bethnal Green, donde tenía alquilada una fría y húmeda buhardilla que pagaba con su pobre sueldo y con lo que sacaba en la estación.
Hasta que una tarde la habló y ella le miró. Le miró y la habló. Sus miradas y voces se cruzaron. Ella seguía yendo a la estación los martes y los miércoles, después de salir del pub y de comer algo rápido en el Mc. Siempre que yo la escuchaba, el tema de Cohen se quedaba dentro de mi cabeza, acompañándome hasta que salía por Charing Cross y entraba en la tienda de ropa donde trabajaba. Una tarde por la tienda ella apareció con ese hombre con pinta de ejecutivo, y tuve el placer de atenderlos. Ella parecía no saber quién yo era, o quizá no quisiese recordarlo para olvidar su pasado en la esquina a la que iba los martes y miércoles tras salir del pub y comer algo en el Mc. Lo que si recuerdo es una gran sonrisa, provocada seguramente por aquel hombre. Su vida parecía haber cambiado. Ella quiso que él viajase a su lado, que viajase a ciegas, quiso confiar en él y tocar su alma con su mente.
A la tarde siguiente quise pasar por la estación para escucharla cantar de nuevo, pero no la vi. No la vi en la escalera y pensé que todo había salido bien. Quizá ese día simplemente no pudo ir a cantar, pero nunca la volví a ver allí. Quizá ahora su vida era mejor, quizá ahora su cara luciese una gran sonrisa, tan grande y bonita como los versos de Leonard Cohen. Ella era Suzanne.