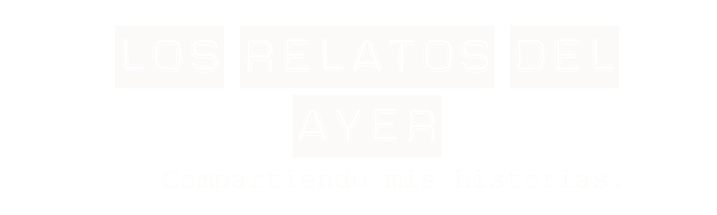Eran las cuatro de un jueves de agosto que amaneció algo lluvioso, aunque el cielo se serenó al caer la tarde. Tras una visita guiada por Praga y consciente de que mis últimas horas en la capital checa se deslizaban sin prisa, decidí rendir un pequeño homenaje a mis dos pasiones: los viajes y el fútbol. Quise buscar un estadio, uno de los tres que comparten la ciudad, y la casualidad quiso que el más cercano a mi apartamento, en la avenida Revoluční, fuese el del Sparta.
Conocía poco el barrio. Después de comer con mis dos amigos y dejar en casa la mochila y las últimas compras, bajé hacia el margen del Moldava por la calle Petrská. Torcí por Šankova y terminé en Holbova, donde un pequeño parque me regaló una vista inesperada: el río brillaba, pesado y tranquilo, como si guardara en su corriente el secreto de la ciudad. A un lado del parque se alzaba el Štefánikův most, el puente Stefanik, que une Praga 1 con Praga 7, en la otra orilla.
El puente desembocaba en un cruce extraño, compartido por peatones, coches y tranvías; un lugar algo angustioso, donde los minutos parecían estirarse bajo la sombra de un túnel oscuro. Al alcanzar la otra acera, un parque se abría ante mí, extendido sobre una alta colina. Caminos de asfalto la rodeaban, serpenteando entre árboles y senderos que prometían acercarme a mi destino. Era el Parque de Letná. Subirlo parecía sencillo, al menos en apariencia. Diez curvas, diez cuestas —la última, empinada y rota por el paso de bicicletas y peatones— me condujeron, jadeante, hasta la parte “verdadera” del parque.
La zona, residencial y animada, respiraba una vida distinta, más cotidiana, más real. Dos museos nacionales y el macizo edificio del Ministerio del Interior, de esa arquitectura socialista tan imponente, me sirvieron de brújula hasta alcanzar Nad Štolou. Giré a la izquierda y apareció Milady Horákové, una avenida ancha, con los raíles del tranvía cruzándola como venas de acero.
Gracias a sus palabras lo encontré. Allí estaba: tan azul, tan áspero, hecho de hormigón, ladrillo y hierro; cubierto de carteles, de polvo, de historia. En una esquina, un panel anunciaba el partido de días antes frente al Baník Ostrava. Lo miré y pensé: este me gusta, este tiene algo.