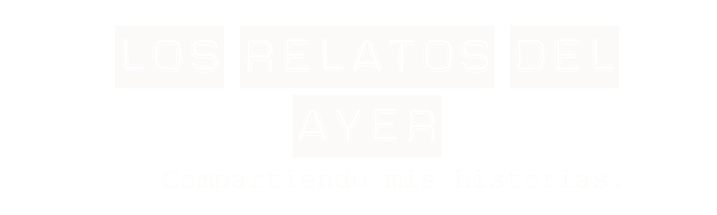Londres se levantó esa mañana de mediados de agosto con alguna que otra nube en el cielo. Nadie hacía presagiar lo que pasaría por la tarde.
Tras desayunar en el hotel y darnos una ducha, partimos hacia el centro de la capital inglesa. El día prometía, vaya que sí. Tras hablarlo, Juan Carlos decidió que iríamos a Piccadilly Circus, y desde ahí, bajar hacia St. James Park y después ir hacia el Palacio de Buckingham.
Cogimos el metro en Edgware Road y en algo menos de cuarto de hora llegamos a la estación de Picadilly Circus.
Impresionante, pensé al ver Piccadilly Circus la primera vez, al salir por la boca del metro. Increíble, seguí diciendo al hacer fotos a la plaza. Increíble. No sé cuantas veces lo dije. Quizá por verlo tantas veces en fotos y pensar "
tengo que ir allí", hizo que me cautivara más de lo que me cautivó.
Tras hacer todas las fotos que hicimos y antes de bajar por Regent Street hasta nuestro próximo destino, entramos en la tienda Lillywhites, la mayor y, en mi opinión, la mejor tienda de deportes de Londres, al menos por calidad y precio. Si os gusta el fútbol como al que escribe, preparad dinero y unas buenas piernas para recorrer de punta a punta las 2 plantas llenas de material de fútbol, sobre todo camisetas y balones. En total el edificio tiene 6 plantas. En cualquier rincón vais a encontrar una ganga, os lo aseguro!
Al salir, nos dispusimos al fin a recorrer el último tramo de Regent Street, para empezar a ver la zona verdaderamente “real” de Londres.
Llegamos a Waterloo Place, una pequeña plaza en la que encontramos el Ateneo de Londres, el más importante lugar de reunión de los “caballeros” en épocas más antiguas.
En la plaza también podemos ver la estatua de Robert Falcon Scott, explorador inglés que murió en 1912 durante una expedición en la Antártida.
Tras salir de la plaza, nos encontramos con una gran avenida, llamada “The Mall”. Esta avenida nos llevaría al Horse Guard Parade. Es una explanada muy grande, en la cual, como su propio nombre indica, actualmente se hacen espectáculos con caballos.
Tras ver uno de estas exhibiciones, a la espalda nos quedó uno de los muchos monumentos a los caídos en las dos guerras mundiales. Tras ver el monumento, procedimos a entrar a St. James Park (no confundir con el también majestuoso estadio del Newcastle United).
Al entrar en el parque nos quedamos sorprendidos por la grandiosidad que tiene. Este parque tiene un lago, y patos, muchos patos. El parque, como digo, es muy grande. La punta contraria por la que entramos desemboca en el Palacio de Buckingham.
Bien, ya estábamos ahí, en ese monumental edificio. Junto con el edificio, podemos ver el monumento
a la Reina Victoria, muy bonito y grandioso, al igual que el palacio.
El Palacio de Buckingham es el palacio por antonomasia en Reino Unido. Es el lugar donde dicen que vive la reina de Inglaterra, aunque nosotros no la vimos. Lo que si vimos fue uno de los soldados de la guardia real, los cuales no se pueden mover. Algo tan característico de Londres no podía fallar. Al salir de ver el palacio nos metimos por Constitution Hill, por la que íbamos a ver otro de los importantes monumentos (si hablamos de historia) en Londres. Constitution Hill es una calle muy oscura, por todos los árboles que tiene. En la siguiente foto podéis verlo.
Al salir de Constitution Hill, llegamos al monumento dedicado a la victoria de Inglaterra sobre Francia en la etapa de Napoleón. Se trata del Wellington Arch. Es simplemente impresionante. En dicha plaza, también podemos encontrar una estatua de Sir Arthur Wellesley, duque de Wellington, a caballo.
Al acabar de ver el arco y la estatua, nos dirigimos a Victoria Street, una calle muy cosmopolita dentro del centro de Londres. En ella puedes encontrarte un edificio del siglo XVII junto a uno recién construido. Así de raro es Londres. Aprovechamos también para hablar con nuestras familias y amigos, ya que encontramos WiFi en una cafetería.
Al final de esta calle nos esperaba nuestro destino final en esa mañana con tanta visita, llegábamos al barrio más visitado de Londres. Si os hablo del London Eye, del Big Ben y del Parlamento…?
Efectivamente, estábamos llegando a Westminster. ¿Y que nos iba a acontecer en este barrio?
Lo primero que nos aconteció fue el hambre, por lo que decidimos buscar un sitio barato y bueno. Encontramos un pub al viejo estilo british. Y sí, digo al viejo estilo porque lo era. Era viejo, casi rozando lo rancio. Era como meterse en la casa de Los Roper. Aun así, la comida estaba genial. Comimos barato y bien. Juré por lo más sagrado que iba a volver, y sé que pronto lo cumpliré.
Al salir, decidimos bajar la comida viendo de forma rápida la plaza de Westminster. Vimos de lejos el Big Ben y mucho más de lejos el London Eye.
Decidimos volver un rato al hotel, a reposar la comida y relajarnos un poco, aún quedaba mucho que ver.
Al volver a salir hacia Westminster, vimos por fin todo con más calma. Al salir del metro vimos la iglesia de Santa Margarita, las estatuas de Nelson Mandela y Winston Churchill, la Abadía y el enorme Big Ben. Es mucho más grande de lo que creía, Esa torre del reloj impone. Vimos las casas del Parlamento, el puente de Westminster e hicimos las típicas fotos desde ese puente.
Al otro lado del puente pudimos ver la noria más conocida del mundo: el London Eye. Intentamos subir, pero no pudimos por dos motivos: subir era muy caro, y además se puso a llover como si no hubiera mañana. Tuvimos que darnos prisa, ya que no llevábamos nada para no mojarnos, no preveíamos que fuera a llover. Tuvimos que cruzar a toda velocidad el puente de Hungerford, no sabéis que sensación el cruzar el Támesis así!
Al llegar a la otra orilla, nos encontramos con la enorme estación de Charing Cross. No entramos en la estación, ya lo haríamos días después. Fuera de la estación aprovechamos de nuevo para contactar con España. gracias al WiFi de un quiosco. Fuera de la estación estaba la estación de metro de Embankment, y como no paraba de llover, decidimos volver a nuestra casa en Londres.
Al día siguiente pasaría algo inesperado, algo que no deseo a nadie, sólo por la experiencia que pasamos. Para descubrirlo tendréis que leer el siguiente capítulo!!