Llega un momento en esta vida en la que tienes que pasar por
algo inevitable: quizás parezca divertido, emocionante, increíble. Pero puede
acabar mal, muy mal. Os estoy hablando de ese momento en el que tienes que
acudir a la boda de un amigo.
Lo primero: ¿Vas invitado o invitas tú? Esa es la primera
cuestión. Cuando la feliz pareja te informa a ti, a tus otros amigos y a la
familia de los contrayentes puede ser un buen momento para pensar. Algo es
inevitable: tienes que regalarles algo. Los pobres novios se gastan un dinero
en organizar el bodorrio (realmente todo quisqui sabe que es la madre de la
novia la que maneja el cotarro y paga el emocionante evento) y esa imponente
cantidad de dinero ha de ser recuperada. Ya sabéis todos cómo.
Las bodas están hechas, sin duda alguna, para la novia. El
novio es un figurante vestido de negro con resaca que delante del cura suda el
alcohol de la despedida de soltero, ingerido a la fuerza la noche anterior por
obligación de los amigos en un bar de carretera con mujeres de vida alegre, de
esas que te suben a un escenario y te hacen cosas obvias en esas noches de
lujuria y gozo. Sí quiero y a casa.
La mañana siguiente a la despedida, tanto el novio como los
amigos del futuro marido estarán en un penoso estado: por sus venas no corre
sangre, sino alcohol de dudosa procedencia y calidad. Ese día te fuerzan a
madrugar e ir a la iglesia. Ese día has dormido con tus amigos (incluido el
novio) en casa del contrayente. Te levantas a las 10 y dices “copón, que no
llegamos”. Nunca llegas a tiempo. Quizá en este momento sea el destino el que
impida que lleguéis al templo. Desayunas un café aguachinao y un bollo reseco que lleva en la cocina desde que se
extinguió el último dodo. Menos mal que la vestimenta de la noche anterior vale
para asistir de invitado a la boda: una camisa blanca arrugada, unos vaqueros
oscuros y unas bambas con la suela pegajosa del suelo del sucio antro donde
estuvisteis: elegancia ante todo, señores. Estilo urbano para el emocionante
enlace.
Al salir de la casa hay que coger el coche: la borrachera os dura aún y a ver ahora quién conduce. Todo pintaba muy normal hasta que tienes que llevar a 6 personas en un utilitario, novio incluido. Toca poner el lacito blanco en la antena de la radio, la música a un volumen estridente (para despertarse y liberarse de la resaca) y cruzar la avenida más cercana a velocidades solo alcanzadas anteriormente por la luz y rezando por tu vida para que no os estampéis.
Llegar a la iglesia ya es otro tema: hay que ver cómo dejáis
entrar al edificio al novio solo ante el peligro. Miedo, ante todo, peor que un
penalti en la final del Mundial. Al poco llega la novia y el futuro marido
empieza a sudar el alcohol de la noche anterior por los nervios y la decisión
más importante en su vida, hasta que todo acaba.
Después de todo esto toca ir al convite, que por ciencia infusa se celebra donde Napoleón perdió el gorro. De vuelta al parking, hay que coger el coche. Y allí comienza el espectáculo: que donde te vas tú, que con quién, que en qué coche. Se repite el momento en el que tu coche parece el de una familia marroquí cruzando el estrecho, ese que va pegando con los bajos en el asfalto. Nuevamente la música a todo trapo, las ventanas abiertas para oxigenarse y los familiares preguntándote por tu vida.
Llegas con la tropa al restaurante, aparcas y entráis. Al cruzar la puerta aparece un borracho que no sabes cómo está ya borracho a esas horas (y que es familiar del novio), las abuelas nonagenarias de la familia y los chavales, los que solo merecen ese nombre por las putadas que te van haciendo año a año en distintas celebraciones familiares. Os sentáis, coméis y después, llega el momento de volver a beber. Lo sabéis tú y tu cuerpo, que no estáis para volver a beber. Tu cabeza sigue retumbando al recordar la música del coche, unida ahora a la música del salón de bodas, interpretada por la 'orquesta' que ha contratado la madre de la novia: un teclista cruce entre un hombre desaliñado con pinta de delincuente con otro peor, a saber, hasta qué nivel podría empeorar, un guitarrista en mangas de camisa y con la corbata desanudada que solo sabe guiñar el ojo a las primas de la novia, un batería con una sola baqueta y un cantante que, por los gallos que emite, más vale pudiera pasar por concursante fracasado de algún reality de televisión.
Todo esto acompañado nuevamente de tu familia, dándote
ánimos para lo que te queda de vida y reprochándote lo mal que te va: que si a ver cuándo te casas, que ya te va tocando y que si a ver cuándo
encuentras un trabajo decente, que con lo que costó la carrera ya tendría que
estar de ministro. Además de eso, el tío de la novia, vestido con un traje
marrón de pana, ha adquirido un color tirando a naranja tipo Trump, debido sin duda a la
ingente cantidad de alcohol que ha tomado. Por sus arterias solo circula anís y
whisky. Lo sentáis en una silla y rezáis para que no se caiga. De pronto, unos
niños empiezan a traer bandejas con puros habanos de obsequio. Tu primo el
mayor y los amigos del novio con los cuales fuiste a la despedida de soltero,
esos que dicen que no fuman, dicen esa frase de ‘un día es un día’. Apoyados en
la baranda del edificio enciendes el cigarro y empiezas a pensar que el humo
del tabaco juntado con el alcohol va a ser una mezcla explosiva para el cuerpo,
pero que qué le ibas a hacer tú en un día así ya que vas invitado.
Un rato después aparece una ambulancia: el tío de la novia,
el hombre naranja, tiene una intoxicación etílica y se lo llevan a urgencias. Y
se jodió. Se jodió la boda y el convite, te acabaste el último ron-cola y el puro.
Tu novia dice que te quedes un rato, que ha conocido a la hermana de una prima de la novia, que es decoradora, para
cuándo hagáis la obra en el piso que está a medio construir. Aguantas. Sin
duda, lo que es una boda…
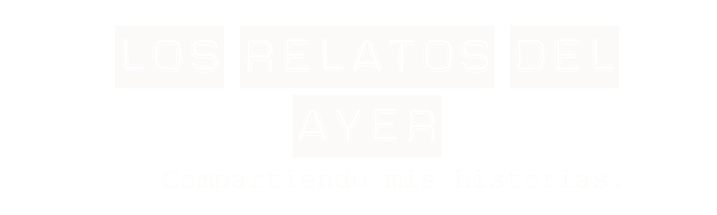
No hay comentarios:
Publicar un comentario